Guillermo Cabrera Infante se inventó La Habana; luego la hizo desaparecer de un capotazo de guión, como una burbuja que flota más allá del rompiente de la ola que se precipita contra el malecón y se funde con el giro de la farola del Morro que da vida al tiempo que la extirpa.
La habanalandia de Guillermo Cabrera Infante no es un suceso único en las letras universales, acaso tampoco el más logrado si lo comparamos con la Yoknapatawpha de Faulkner, la Dublín de Joyce o la Macondo del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Quizás sea, y esto es opinión personal que como todas las opiniones es cuanto menos muy debatible y dudosa, más entrañable y descarnada, en el tono de fábula humorística que le caracterizaba.
Su literatura, y su periodismo, vestidos apenas con los harapos del idioma habanero -tercera evolución del antiguo castellano que llegó convertido al Nuevo Mundo en español- recurren al subterfugio constante donde los hechos son indiscernibles de la ficción, convirtiendo a esa Habana f(r)iccionada en leyenda a base de diálogos procaces y fotogramas de arquitectura latente, en dosis desmedidas como acostumbra a hacer el cubano.
Un Habanero Gíbaro
En ese ejercicio solemne de desmemoria que es La Habana para un Infante Difunto (1978) se recuerda cómo fue aquel proceso de descubrimiento, para el protagonista de la obra -que no novela, y mucho menos autobiografía- ese nocturno mundo habanero en el que las luces de neón hacían palidecer a los ancestrales cuerpos celestes; y con el ruido de los autos, incontables para el joven recién venido de la zona más oriental de la isla, acudían también las estrellas solemnes de la farándula hollywoodense.
Ese encuentro alucinante es el viaje descrito en un libro que no termina de definirse nunca. Profano desde el primer trazo hasta el último, en un juego de palabras que no cesa y que termina venciendo la resistencia inicial del lector a golpe de ingenio e inocente necedad.
Por eso, su prosa es una de las creaciones más personales e insólitas de nuestra lengua, una prosa exhibicionista, lujosa, musical e intrusa, que no puede contar nada sin contarse a la vez a sí misma, interponiendo sus disfuerzos y cabriolas, sus desconcertantes ocurrencias, a cada paso, entre lo contado y el lector, de modo que éste, a menudo, mareado, escindido, absorbido por el frenesí del espectáculo verbal, olvida el resto, como si la riqueza de la pura forma volviera pretexto, accidente prescindible el contenido.
Mario Vargas Llosa en el artículo «Cabrera Infante»
El protagonista se nos desvela como el yo inconfesable que solemos acallar, pero que en cambio, Guillermo Cabrera Infante, con total desvergüenza e impunidad, lo enseña en todas las formas posible, retrata al demonio virgen que somos todos amparado en una irrealidad donde se funden la imaginación desenfrenada del niño introspectivo, parco en palabras –que las prefiere escritas y que realiza, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento que es el invierno londinense, un ejercicio voraz de transcripción de los vocablos habaneros- y una Habana donde la maravilla natural de la ciudad emana más libre que nunca y todo parece posible, realizable.
Guillermo Cabrera Infante, el deseo todas las noches
La fiesta del habano no había llegado aún, ni sus críticas de cine habían sido tomadas como algo más que simples notas periodísticas. Los tigres mosqueteros eran todavía tres, además, tristísimos y apenas llegaba a Londres su eco fonético, o afonético. Aún así el periodista que se rev(b)eló como escritor en el exilio, se lanzó a descoserse en una apología a una ciudad difunta, hermética y promiscua, que nacía en el mar pero vivía en la noche. Y lo consigue con suficiencia, haciendo increíble lo cotidiano, en un ejercicio de memoria magnífico nombra cines y teatros, fondas, camareros, limpiabotas y taxistas dando cobijo a todas las pieles de la ciudad.

Si José Martí tuvo dos patrias, «Cuba y la noche«, Guillermo Cabrera Infante tuvo a su vez La Habana y el cine, la noche no fue más que un lienzo, las letras una excusa y el deseo apenas el veneno necesario para encontrarse. Fue feliz lejos de La Habana porque nunca se estancó en esa evocaba, sino que, incapaz de recuperarla, se la inventó a pedazos, de vocablo en vocablo, zurciendo los adoquines con las carteleras cinéfilas y dirigiendo en su cabeza, con ojos de niño sin gafas ni canas, la película que no se rodaría jamás.
A fin de cuentas, esta obra no tenía otro objetivo que ser escrita desde el placer de despojarse de todos aquellos fantasmas, vidas, recuerdos, voces, ruidos y olores que, si no fueron reales, el autor, cual Caín que soñaba boleros para amores inconstantes, consideró que debían existir, aunque solo fuesen el truco descarado de un prestidigitador de sonidos.
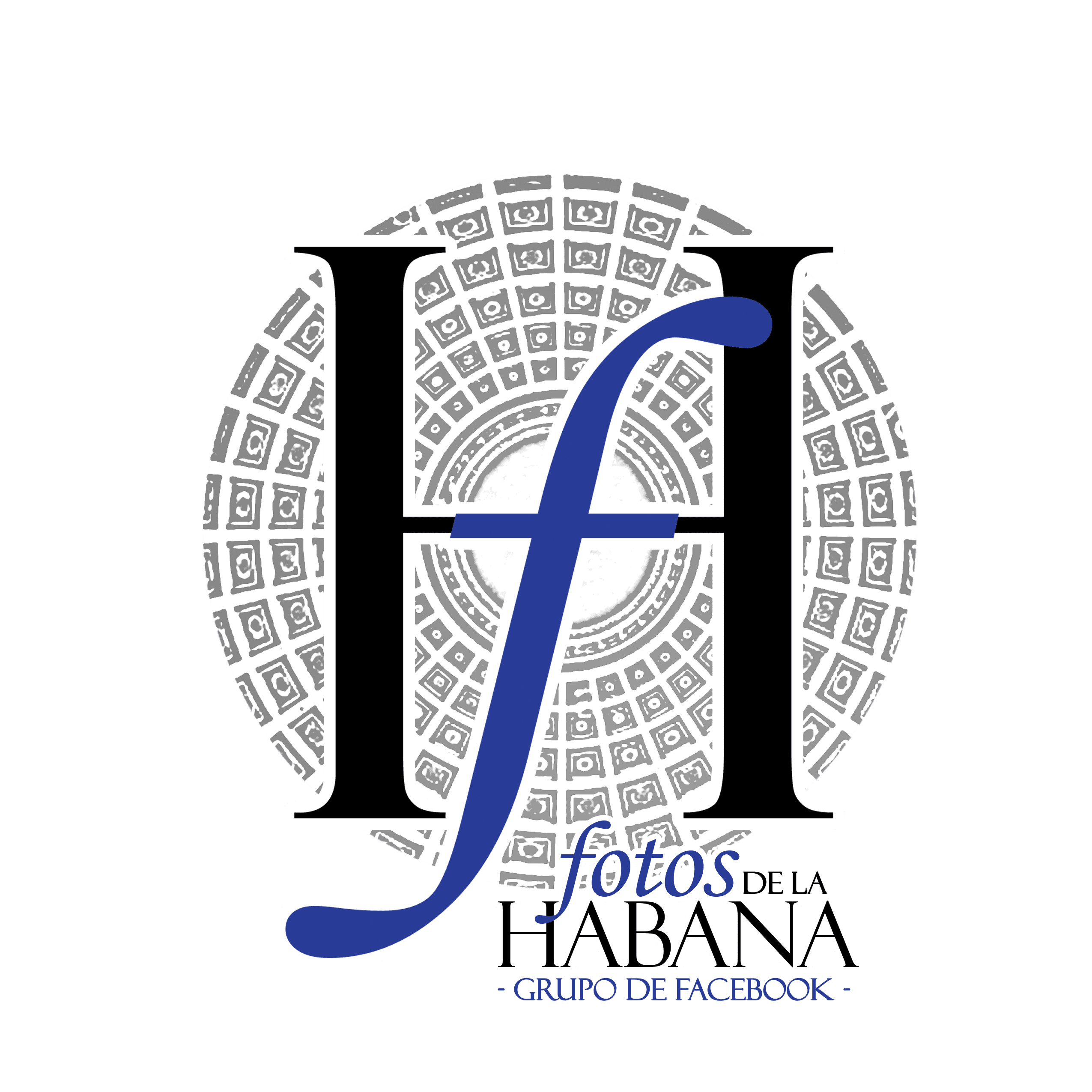








Trackbacks/Pingbacks