El incendio es uno de los desastres más temidos por los seres humanos, pero en La Habana de 1622 y de 1802 era la gran pesadilla de la ciudad. A los capitalinos les horrorizaba sobremanera la simple idea de ver la ciudad consumida por el fuego, y en un mismo mes, con doscientos años de diferencia, dos veces estuvo a punto de ocurrir.
Al parecer es abril un mes nefasto para La Habana y estos siniestros, pues entre los incendios más grandes de la capital se cuentan dos ocurridos en ese mes. El primero de ellos fue el 22 de abril de 1622 y redujo a cenizas una buena parte de La Habana de entonces. El segundo acabó con el barrio de Jesús María y parte de la zona de Guadalupe.
El incendio de 1622, el primero que recuerda La Habana
La Habana del año 1622 era aún poco más que un cacerío con nombre de capital, sometida al acoso eventual de corsarios y piratas, que no obstante comenzaba a despegar gracias a la estancia de los barcos de la flota. Ese despegue se vería interrumpido, o favorecido, con el primer gran incendio que recuerdan la crónicas
El día 22 de abril, en la calle de la Cuna, o de La Muralla – en la zona este de la Villa- se desató el siniestro que pronto se incrementó, como una fuerza brutal, atizado por las construcciones de madera y guano.
El incendio abarcó cinco manzanas y destruyó unas noventa y seis casas, incluída -según algunas fuentes- la entonces cárcel de la ciudad, que se encontraba ubicada en la calle de Obispo, frente a la Plaza de Armas.
Poco pudo hacerse, salvo tratar de poner a buen resguardo a las personas, pues la ciudad no contaba -ni contaría hasta doscientos años después- con un cuerpo de bomberos, sino que eran los vecinos de la Villa quienes, entre sus deberes, debían cumplir esta función. ¿Tacañería peninsular o sentido de la contabilidad?

25 de abril de 1802, un barrio se destruye y un pueblo nace.
Era domingo, una tarde plomiza en el barrio de Jesús María, cuando una humareda avisó que la pesadilla había comenzado, al parecer, cerca de la esquina que forman la calles de Esperanza y San Nicolás.
Rápidamente el humo dio paso a los gritos de terror, antes incluso que aparecieran las llamas, las cuales tomaron fuerza gracias a las casas de madera con guano y se convirtieron en una furia que, en pocas horas, reducía a escombros y cenizas el popular barrio de Jesús María, dando origen a las siguientes décimas.
(...) Su fragua encendió Vulcano, Y por no acometer solo, Convocó al furioso Eolo El que le auxilia tirano: Jesús María fue el plano Para el combate violento; ¡Oh barrio, que sentimiento El verte por más que clamas. Ser pábulo de las llamas, Débil juguete del viento! (...) Año de ochocientos dos Climatérico sin tasa, Allí se fijó la basa De la venganza de Dios: La causa no es para nos Posible de recabar; Pero debiendo pensar Que fue la culpa insolente Debe esto ser mayormente Causa de nuestro llorar.
Los daños se calcularon en unas doscientas casas destruídas, unas 8700 personas damnificadas, decenas de heridos y al menos siete víctimas fatales. El 10 por ciento de la población de la capital -en su mayoría gente pobre, como los negros curros-, de golpe y porrazo, se quedó sin hogar.
La sospecha
Es conocido, que entre los aportes de la política del Despotismo Ilustrado en nuestro país, se encuentra el haber convertido a La Habana de entonces en una urbe moderna, desterrando de ella todas las construcciones pobres – de madera y guano- que existían en sus áreas más céntricas.
Para inicios del siglo XIX una buena parte de esas construcciones, en la zona de extramuros, eran casas, de barrios populares, como Jesús María o Guadalupe. Esa era la zona de intención del crecimiento urbano de la capital.
Hasta el día de hoy aún se sospecha, sin que nunca se haya podido encontrar ninguna tesis que demuestre su carácter intencionado, lo conveniente que resultó el incendio para la reestructuración de esa zona de la ciudad.
Miles de personas buscando un hogar
De repente había que albergar a miles de personas en instituciones públicas, con el consabido cargo al erario público, en conceptos de atención y comida. Las fortalezas de la ciudad, sobre todo la de La Cabaña, acogieron a la mayoría. Una buena parte terminó también en la Casa de Beneficencia. Un solución se imponía.
Fue su divina inteligencia, Don Arango y Parreño, quien ofrecería una solución a la situación que se había creado, de miles de personas con pocos recursos, sin hogar ni sustento.
La solución consistió en ofrecer tierras, a unos 60 km al Sur de La Habana, a quienes quisiesen establecerse en el lugar, con la condición de que se dedicaran al trabajo de la tierra.
Dicha solución resolvía a la vez tres grandes problemas del momento: se reubicaban a los damnificados que aceptaran; se potenciaba el fomento de la agricultura; y se resolvía el preocupante tema del sobrepoblamiento de La Habana.
Surge un pueblo.
Al menos quince familias aceptaron la propuesta, y en alguna fecha cercana, y aún no determinada con exactitud, partieron a establecerse en la zona brindada.
De esa emigración surgió el entonces pueblo de Artemisa, hoy capital de la provincia homónima.
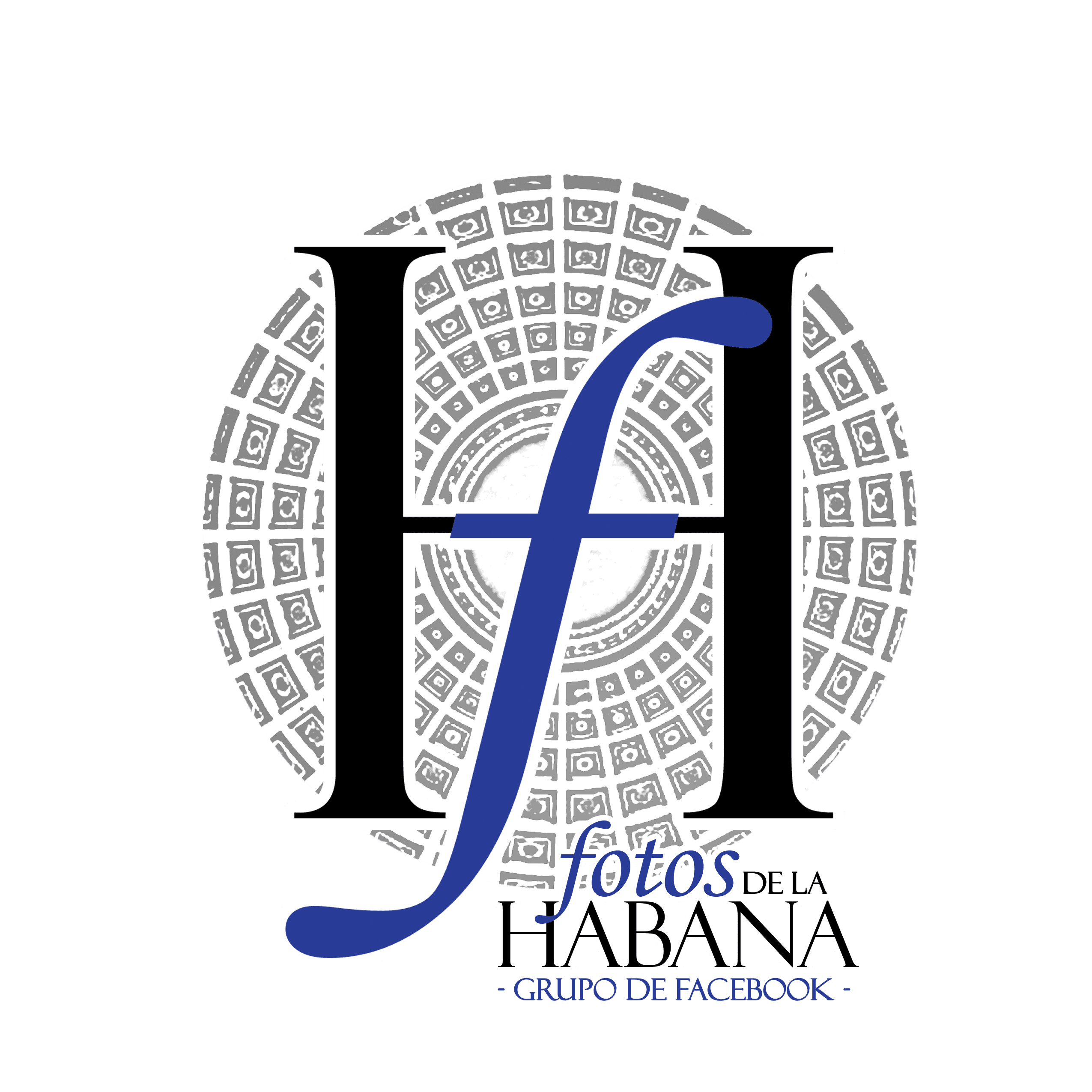






Trackbacks/Pingbacks