La historia de los alcaldes de La Habana en el período republicano bien merece un libro o dos. Desde los que se erigieron la inmortalidad de mármol a costa de las arcas públicas, emulando al Chino Zayas, hasta aquellos que, por honestos e íntegros, resultaron ser rara avis de la política.
De este grupo hablaremos hoy, en específico de la figura de Manuel Fernández Supervielle, quién además forma parte de los que perdieron su vida mientras ocupaban tan apetecible cargo político.
El ser humano antes que el cargo
Este habanero de origen humilde –aunque en segundas nupcias desposaría a la hermana de un acaudalado y conocido hombre de la época- gracias a sus esfuerzos, que incluyen hacer de bodeguero según algunas fuentes, Supervielle (nombre con el cual ha quedado inmortalizado en su pequeño busto del que hablaremos más adelante) hizo del esfuerzo y la tenacidad un arte propio y consiguió graduarse en Derecho Civil.
La historia de nuestro protagonista no es otra que la de un hombre hecho a sí mismo, frase recurrente de la época, sin dudas los valores de los cuales se sirvió para tan honrosa labor son lo más significativo. Acostumbrado a perseverar y conquistar, Manuel Fernández consiguió escalar posiciones en la vida pública de la ciudad, ocupó el cargo de decano del Colegio de Abogados de La Habana e incluso fue elegido presidente de la Federación Interamericana de Abogados en 1940.
Gracias a estos antecedentes y otros méritos adquiridos en su recorrido vital el Doctor Manuel Fernández Supervielle fue nombrado ministro de Hacienda por Ramón Grau en 1944. Dentro de un (des)gobierno, infamemente recordado por la corrupción a todos los niveles, su figura salió indemne de la pira pública – ¿en el reino de los ciegos el tuerto es el rey?-. Su nombre, ya conocido, comenzó a ser respetado y se presentó a las elecciones para la alcaldía de La Habana.

Tras el triunfo, la caída
Ganó con solvencia las elecciones, y conseguido el mayor logro de su carrera política iniciada en 1936, comenzaron los problemas reales. (Cabe mencionar que la alcaldía de La Habana, como suele suceder en los países con una capital de un índice demográfico tan alto, se convierten en el segundo punto de poder real.)
No fue la consagración del sueño para el abogado, al menos no demasiado prolongado, tras tomar posesión en el año 46, la pesadilla de Supervielle, hombre íntegro y de convicciones democráticas, se volvió tangible. (¿Acaso por eso las películas funden a negro en el instante de coronación o matrimonio?, justo tras descorchar el champán, pues a partir de ese momento,como un coche al salir del concesionario, comienza la devaluación de la ambición previa.) En este caso, la situación del agua –la maldita circunstancia por todas partes- problema recurrente y agravante de una urbe que no dejaba de crecer y que ya en esta época, sólo en el término municipal de La Habana, ascendía a 676 376 habitantes según el censo de 1943.
Sabedor de los problemas acuíferos de la ciudad, el flamante alcalde hizo de este tema estandarte, -¡agua para todos, no solo en el dominó!-, pero la realidad se mostró menos dialogante. Supervielle, hombre de palabra como hemos dicho, empezó a ver que no había solución a corto plazo. Se encontró sin ayudas del gobierno ni de otras fuentes externas para la realización del proyecto salvador: extender el acueducto de Albear, necesitado de mejoras constantes toda vez que la ciudad no había dejado de crecer en el período republicano; de 235 000 habitantes censados en 1899 hasta los casi 677 000 de 1943.
La vergüenza martillaba su honor y el choteo habanero, -que después haría de la maleta de Chibás un estribillo pegajoso-, clamando por agua en cuanto mitin se dejaba ver hizo su parte de presión añadida. Así, viendo que su reclamo electoral sería irrealizable a corto plazo se disparó en el pecho la mañana del 4 de mayo de 1947.
La conmoción fue inmediata ante tamaña muestra de honor, aún mayor es este acto de pundonor extremo si extrapolamos a la actualidad la fatal decisión de acabar con su vida, acostumbrados como estamos a que en cualquier gobierno moderno los desfalcos se sucedan sin dimisiones ni responsabilidades.
La ciudad le acoge entre sus calles
El veredicto popular fue unánime. Eduardo Chibás y Grau San Martín le rindieron honores. La integridad de sus principios quedó reconocida por los políticos sin distinción de bandos. El pueblo habanero tomó las calles en su despedida.

Curiosamente el que sí consiguió realizar la fatídica tarea del agua fue Nicolás Castellanos, su sucesor, que acometió el acueducto de la Güinera y que inmortalizó al alcalde Fernández Supervielle colocando un pequeño busto en la antigua plaza de Pepe Jerez Varona (nombre no oficial), ubicada en la intersección de Monserrate y San Juan de Dios, y que pasaría a tomar el nombre de Supervielle en el lenguaje cotidiano de los habaneros.
Como se observa en la imagen que encabeza este texto, en una maniobra política sin precedentes Castellanos puso su nombre en las alcantarillas y la fecha de la tercera remodelación del acueducto. Último alcalde de la república elegido pues tras suceder en el cargo a Supervielle consiguió la reelección hasta que se negó a secundar a Batista en su golpe de estado del 10 de marzo.
In memoria Manuel Fernández Supervielle
La Habana recuerda a su manera, tan negada como suele ser con los cambios de nombres a calles y plazas, quizás no haya mejor recuerdo que la persistencia de su nombre en este parque desde 1951, en honor a un hombre íntegro que hizo de los principios su bandera y que incapaz de cumplir sus promesas electorales puso fin a su vida.
Casualmente Chibás, quien más tarde correría igual (des)fortuna, fue quien dio un epitafio a medida del alcalde suicida.
“Prefirió honor sin vida que vida sin honor”.
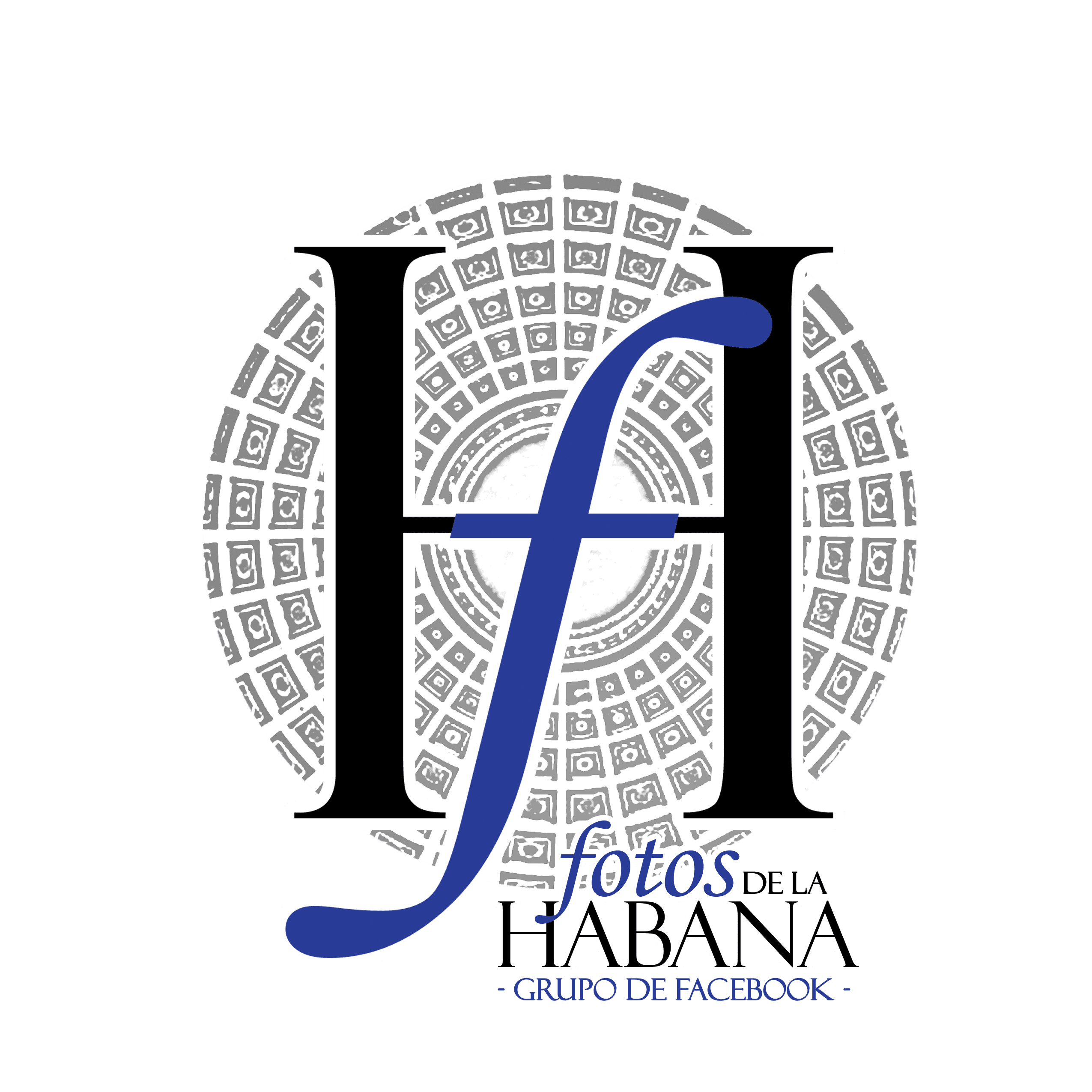



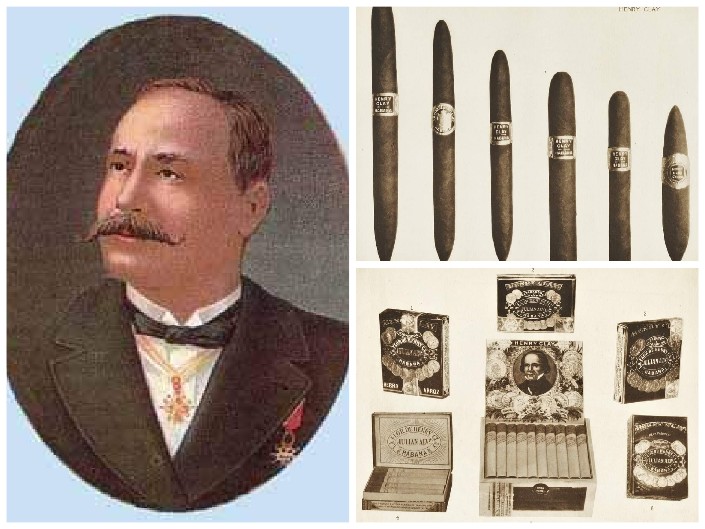


Creo que toda la historia de Cuba hay que re escribirla, y mas aun la republicana. Hace muchos anos atrás, hablando con Julio Le Riverend le dije que toda esa historia se hizo usando los panfletos de los partidos políticos de la época, llenos de descalificaciones, odios, rencores y mentiras. A José Miguel le llamaban «tiburón» los conservadores de Mario García Menocal que no les interesaba mirar con seriedad las medidas de su gobierno que no aprobaban; lo mismo pasaba cuando los liberales llamaban «mayoral de Chaparra» a Menocal. NO ES SERIO