El calesero es una imagen embriagadora en la mayoría de los cuadros coloniales. Su figura de piel oscura contrasta con el brillo de los herrajes y las telas coloridas que le cubren. Se le suele retratar con una sonrisa y aspecto jovial, dicharachero y elegante, pero esa imagen no oculta la terrible realidad que se escondía tras esa fachada.
Era el calesero un esclavo con ciertos privilegios, educación esmerada, porte atlético y casi siempre buen mozo, en su figura apenas había sitio para el azar, todo estaba perfectamente programado por sus amos, que hacían de él una propiedad que denotase modernidad y altruismo.

Sucede con su nombre una extraña contradicción que explica muy bien José García de Arboleya en 1850.
«El quitrín y la volante (o volanta) son los carruajes cubanos por excelencia. Ambos se parecen a la calesa española (y nótese que se llama calesero a su conductor) diferenciándose la volante del quitrín en que la caja de este es de fuelle y la de aquella no.
Ambas difieren de la calesa en el mayor largo de las barras y del eje, en el mayor diámetro de las ruedas, en su gran desvío de la caja, en el lujo de sus arreos y en ir el calesero montado sobre la bestia y no sentado en el pesebrón».
Signo de riqueza
No han leído ustedes mal, ese era el concepto que primaba en las grandes familias criollas cuya riqueza miraba a los ojos a las dinastías peninsulares de ducados, condados y rancios abolengos. Los años finales del siglo XVIII representaron una revolución económica y social en la isla.
El rey Carlos III, temeroso de perder la gracia de las adineradas familias cubanas que habían observado como sus arcas crecían gracias al intercambio comercial con los estados del norte durante el período de ocupación inglesa, comenzó una política de despotismo ilustrado y absolutismo nobiliario mediante el cual comenzó a entregar títulos a los apellidos más ilustres que abonaban suculentas donaciones a las empobrecidas arcas reales.
Aquellas familias contaban con vastas extensiones de tierra, ingenios más o menos modernos y en su gran mayoría grandes dotaciones de esclavos. Pero esas posesiones estaban lejos de la gran urbe donde cada salida podía convertirse en el ridículo del año si no se vestía a la moda o no se usaban las joyas más exclusivas.
Así que las familias criollas comenzaron a levantar grandes mansiones como residencia habitual o como Quintas de Recreo. Tras estas comenzaron a llegar las calesas, los quitrines y las victorias, destinadas a transportar les por la Alameda de Extramuros (Paseo del Prado), la Alameda de Paula y las callejuelas de la Habana Vieja. Se hizo indispensable entonces contar con alguien que manejara aquellos carruajes con elegancia y soltura, apareció entonces el oficio de calesero.
El calesero, un esclavo valioso
Sin el ánimo de crear clases privilegiadas dentro de la denigrante cuestión de la esclavitud, debemos reconocer que el calesero era un esclavo afortunado (si existe el término práctico) dentro de aquel terrible flagelo, pero esa fortuna había conllevado un sacrificio tremendo. Veamos las condiciones que debían tener.

Por norma general solían ser chicos que eran elegido por ser hijos de sirvientes bien valorados por las familias adineradas. Bien porque sus padres habían sido ellos mismos caleseros o porque sus madres eran las esclavas encargadas de cuidar de las señoras de la casa y sus progenie.
Era común entonces que el futuro calesero fuese desde niño elegido para aquel puesto y como tal se le educase. Crecía como acompañante de juegos de los señoritos y luego pasaba al servicio de las señoras en función de paje. Sobre los 13 o 14 años comenzaba su formación en la conducción de la calesa o volanta, casi siempre aprendían este oficio de los viejos caleseros que enseñaban a conducir los complejos carruajes a base de fustas y castigos.
El calesero solía ser un jovencito refinado, de estatura y complexión menuda, con la educación más esmerada posible para que pudiese entretener a los distinguidos invitados y conocía al dedillo los rigores del más selecto protocolo de la época. Su vestimenta iba en función del nivel de sus amos y solían considerarse muy exclusivos y eran relativamente famosos y respetados incluso entre la población libre por la exclusividad que tenían para tratar a los más distinguidos miembros de la sociedad.
Comprar un carruaje en 1850, según José García Arboleya, podía valer 500 pesos teniendo una vida útil aproximada de 8 años, siendo el calesero el elemento más caro de aquel «negocio», por eso llegó a ser usual que los ricos caídos en desgracia vendiesen y traficasen con los caleseros como bienes exclusivo y de primera clase.
José Victoriano Betancourt en su libro de Artículos de Costumbres profundiza en las relaciones que establecían con el resto del servicio que normalmente vivía hacinado en barracones mientras el calesero vivían en pequeñas dependencias adyacentes, casi siempre al lado de los establos, a las grandes residencias de sus amos.
El icónico personaje aparece constantemente en los artículos de la época, así como en caricaturas, pinturas (Landaluze dibujó varios cuadros con el calesero como temática) e incluso dentro de los movimientos independentistas pues permitían transmitir informaciones confidenciales a sus amos. Todo esto sirvió para normalizar y casi idealizar un oficio que mal disimulaba el trágico problema de la esclavitud.
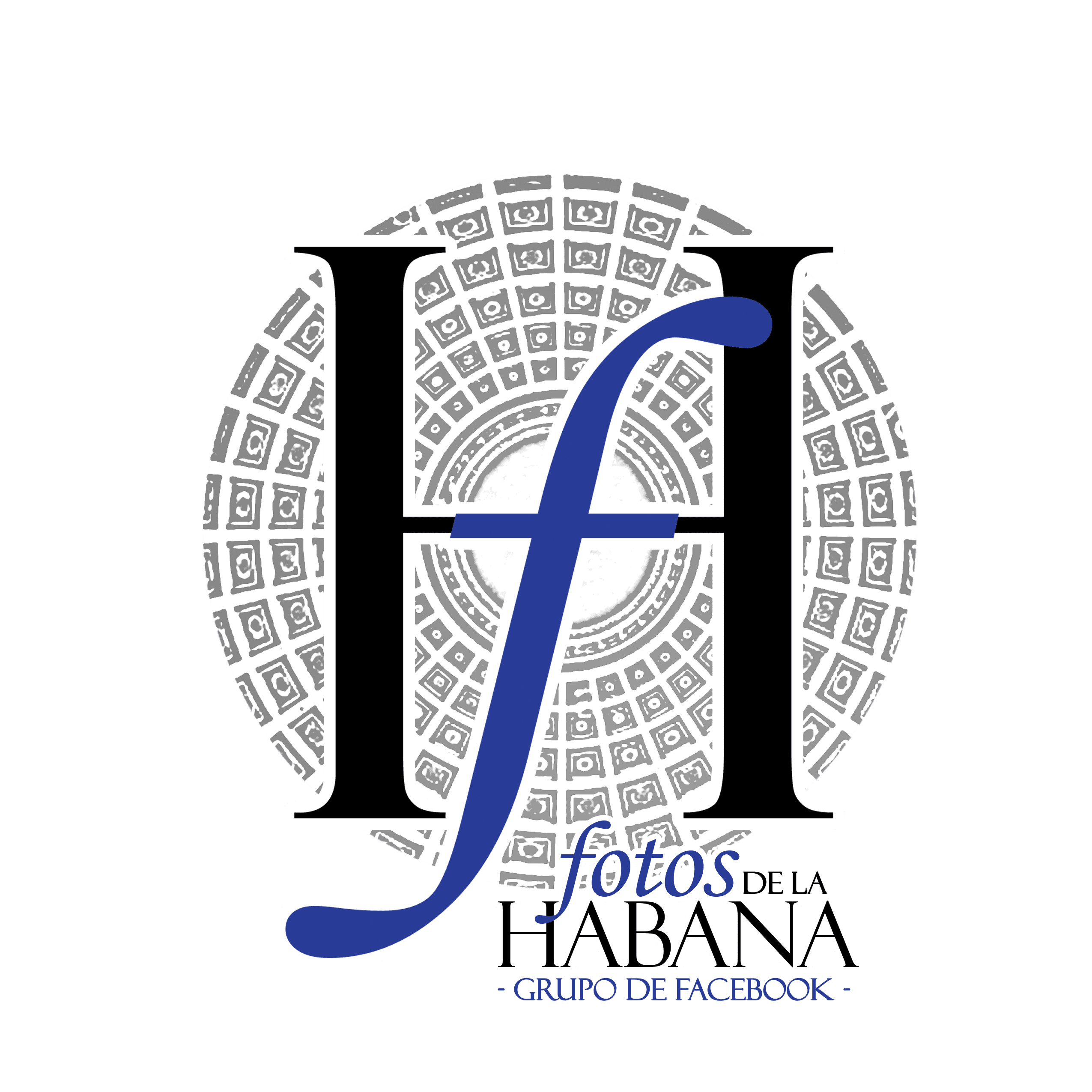



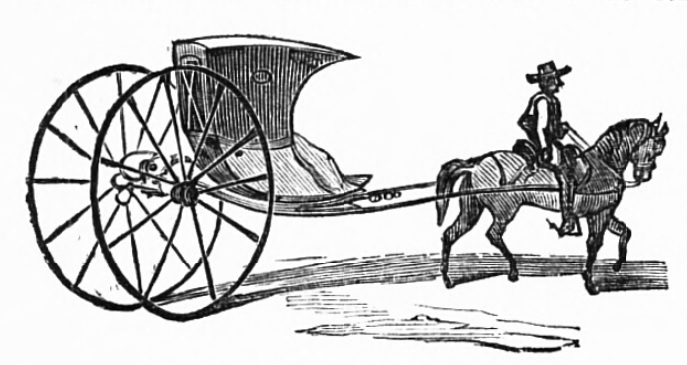




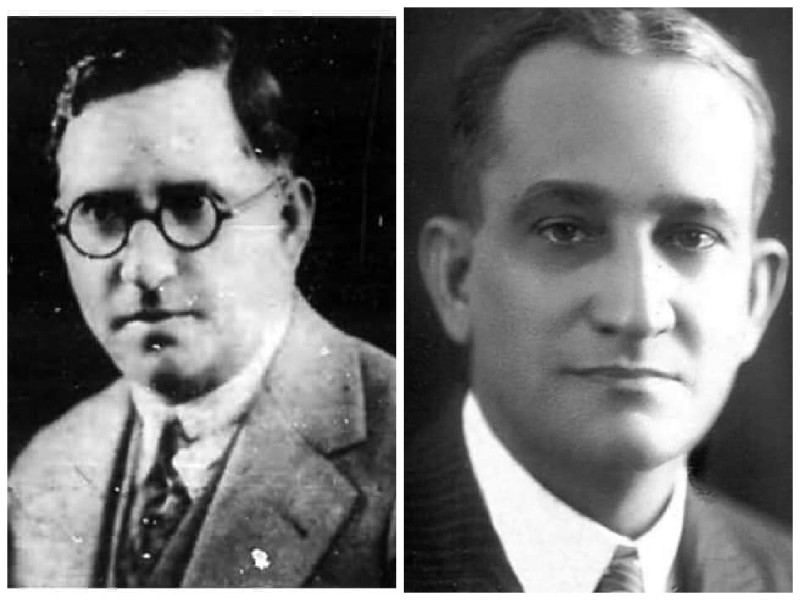


Trackbacks/Pingbacks