Reseña sobre la Plaza de la Catedral de La Habana, tomada del libro: «Viaje a América, Tomo 2 de 2 / Estados Unidos, Exposición Universal de Chicago, México, Cuba y Puerto Rico» de Rafael Puig y Valls. Editado en 1894.
Hay en el recinto de la ciudad páginas tan hermosas de nuestra historia, que sería desdén criminal pasar por la Habana sin leerlas.
Descansan en su catedral las cenizas del hombre que escribió la página más gloriosa y más pura de la historia de la humanidad.
En modestísima plaza porticada, cuyo nombre no recuerdo, mirando a la calle de Empedrado, levántase, sobre breve escalinata, la catedral de La Habana.
Su fachada gótico-latina de piedra sillar ennegrecida, en cuyos paramentos y entre columnas pareadas hanse abierto desnudas hornacinas; flanqueada por dos torres de escasa altura, con ancha y holgada puerta central y dos laterales más pequeñas y simétricas, dan al conjunto un aire de pobreza que recuerda las iglesias de los antiguos conventos españoles.
Restos de Colón en La Habana
No presentan mayor grandeza las naves en su traza y sus alzados; las líneas correctas de sus arcos y columnas resultan frías, los altares pobres, nada hay allí que distraiga la atención de un modesto mausoleo que lleva al pie esta leyenda:
¡Oh restos e imagen del grande Colón!
Mil siglos durad guardados en la urna,
Y en la remembranza de nuestra Nación.
Mirando al altar mayor y a la izquierda del presbiterio, un retrato orlado sostenido por una especie de zócalo en que están esculpidos anclas, cables, y un reloj de arena en que se apoya la leyenda, es cuanto recuerda al viajero que allí, según dicen, descansan las cenizas del gran Almirante, cuya grandeza no cabe en el mundo.

Tarja de Colón a la que se hace refencia en el texto
Allí estuve largo tiempo contemplando aquella urna funeraria que guarda los despojos de nuestra gloria más pura, recordando nuestra larga historia colonial, nuestras conquistas, nuestros héroes, sombras y penumbras del pasado, manchas de un sol que no se apagará mientras el mundo exista, dejando en el espacio la estela luminosa de las leyendas españolas.
Y ante aquellas cenizas veneradas, mi frente inclinose reverente, que después de Cristo, no ha cabido a ningún ser humano más alto destino, ni misión más santa, que Colón trajo al mundo, en su cerebro, la semilla de nuevas civilizaciones cuyo desenvolvimiento vasto y fecundo no es capaz de abarcarlo, en su conjunto, el entendimiento humano.
Y al ver allí una corona, que una augusta dama española dejó al pie de aquel mausoleo, y las banderas y estandartes de la flotilla de carabelas que vista de lejanos mundos debía parecer fantástico espejismo que reproducía, al cabo de cuatro siglos, aquella epopeya gloriosa de Colón y los Pinzones flotando aún sus imágenes imborrables sobre las olas del mar, yo no puedo pensar, sin desfallecimiento de espíritu, qué pecados de raza se cometieron en México, en Chile, en el Perú, en las Indias del Oeste para que nuestro dominio de aquellas inmensas tierras se convirtiera en causa primera de nuestra decadencia.
Mientras, triunfan y prosperan pueblos que han aportado al Nuevo Mundo ideas de exterminio, de usurpación, que fusilan sin compasión al indígena, al que embrutecen primero, para herirlo con mano más segura después, persiguiéndolo a muerte hasta las praderas y los arenales más remotos de los desiertos americanos.
La ley de Indias que amparaba con cristiano anhelo al indígena, que respetaba sus tierras, sus mujeres y sus hijos, contra las demasías, las soberbias y las ambiciones del colono, no logró respetos de naciones que deberían inclinar su cabeza ante nuestra raza humana y colonizadora.
Y cuando vi tanta gloria iluminada sólo por la luz filtrada por mezquino ventanal, y vino a mi memoria el Capitolio majestuoso de Washington, con sus cúpulas soberbias, y la tumba de Juárez, la catedral, y los palacios de México, y recordé las fiestas colombinas en que España, la patria del gran descubridor, hizo modestísimo papel, mi espíritu no supo hallar la razón de tantas tristezas, y mi corazón y mi sangre se rebelaron contra las injusticias de los hombres y las crueldades del destino.
Salí de la catedral con la pesadumbre de las grandezas extinguidas, de algo que vibra en el cerebro ardiente y poderoso, y se apaga inclemente en el frío del medio en que se habita cuando nada responde a los entusiasmos de la vida.
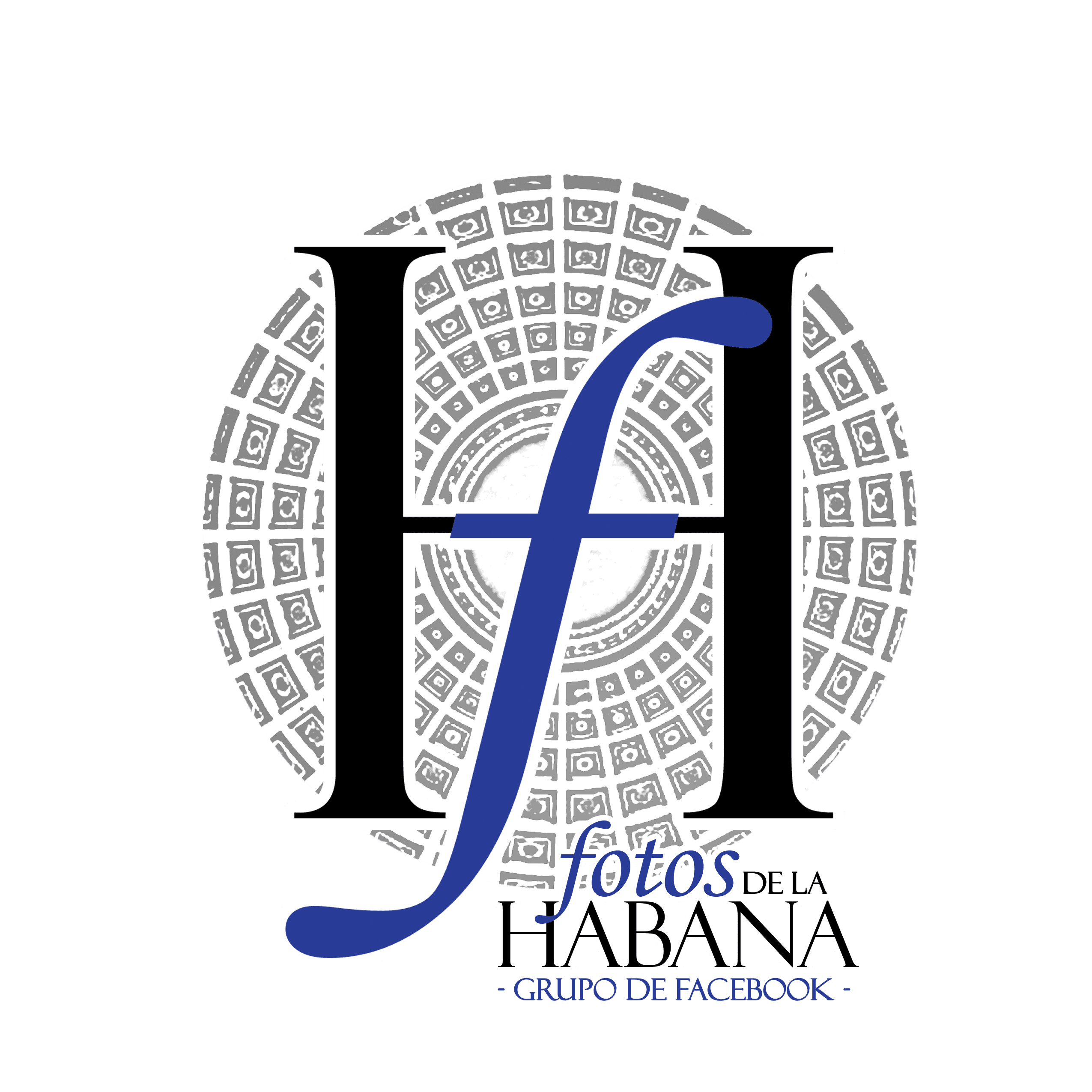


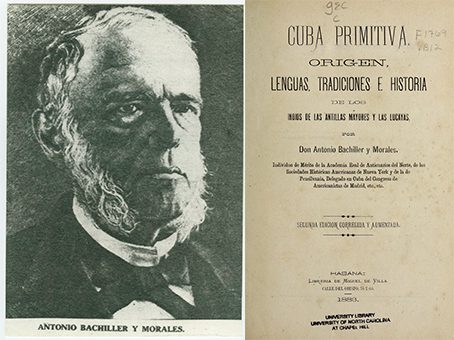

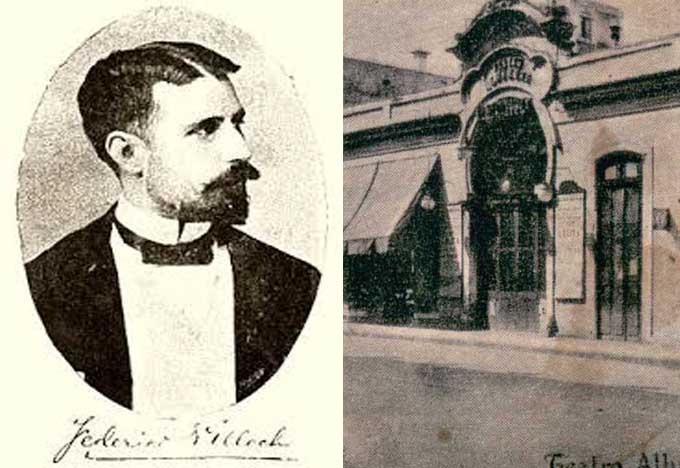

Trackbacks/Pingbacks