Reseña sobre los chinos en la Habana tomada del libro «Memorias de una cubanita que nació con el siglo» de Renee Méndez Capote.
Los chinos de mi infancia eran legítimos hijos de un celeste imperio, descendientes de Confucio. Yo no se si la atracción inmensa que ejerce todo lo chino sobre mí se debe a oírle llamar chino a mi padre, cuyos ojitos oblicuos aunque azules, provocaron que los caricaturistas destacaran aquello de «el chino Méndez Capote» hasta convertirlo en su rasgo distintivo, si se debe al contacto que en mi infancia se tenía con los chinos, o a los cuentos de la heroica conducta y el limpio proceder de los chinos en las guerras de Cuba. Lo cierto es que no he mirado nunca a ciudadana de país alguno con mayor interés y mayor cariño.
En La Habana de principios de siglo ellos ocupaban el único puesto que en el comercio dejaban libre los españoles, los peninsulares, como se les llamaba entonces.
Aquellos chinitos verduleros, cargados con hasta seis canastas que colgaban en dos grupos de tres, una encima de otra, en los extremos de su larga pértiga.
Se agachaban a la puerta de las casas, sacando su mercancía con una paciencia, una dulzura alegre que encantaba; aquellas figuritas menudas, casi sin excepción venían de Cantón, con sus zapatos peculiares, negros, como alpargatas finas con suela de cuero, con sus trajes de corte especial casi invariablemente de algodón azul, digo casi porque yo creo recordarlos también vestidos de gris, con el sombrero de paja puntiagudo y redondo debajo del cual llevaban enroscado en un gran moño la trenza increiblemente larga…
Pasaban tempranito en la mañana, temblorosos bajo el peso de su carga, siempre con su paso apresurado que era casi una carrera, surtidas las canastas de todo cuanto se podía desear, sonrientes siempre, y después de terminada la venta escribían, los que escribían que eran los menos, las cantidades en largos papeles que llenaban de caracteres chinos.
Al recibir el dinero daban las gracias con profundas reverencias que no tenían, sin embargo, nada de servil. Ganaron solida fama de honradez y se oía siempre decir
que eran excelentes maridos y mejores padres.
Las afueras de La Habana estaban llenas de pequeñas huertas bien cultivadas. El campo aparecía sembrado de chinitos en cuclillas, cubiertos por sombreritos redondos. A la puerta de las casitas los aperos de labranza más primitivos: regaban su tierra con regadera y cortaban la yerba con hoces.
El chino sedero era un tipo muy distinto, vestía de dril crudo, con corbata y llevaba sombrero de pajilla. Yo no recuerdo ni uno con trenza. Usaban las uñas largas y pulidas y olían a perfume. Llegaban a las casas donde se les daba muy gustosa entrada y, en la sala, con todas las mujeres alrededor, abrían sus maletas olorosas, llenas de cosas finas y lindas de China y polvos de arroz y perfumes franceses, y medias y pañuelos de hilo y de seda, trajes bordados «para estar en casa», pantuflas de piel para los hombres y primorosamente bordadas para las mujeres.
En Ia ciudad abundaban las tiendas de chinos que tenían cantidad de cosas exquisitas, verdaderamente llegadas del Oriente.
Nosotros nos volvíamos locos por ir a esas tiendas. Allí comprábamos, además de las porcelanas y las estatuillas de marfil y jade, de los pijamas y las chinelas que no nos faltaban nunca, unas muñecas de papel, muy largas, muy tiesas que nos miraban con sus ojitos negros y siempre abiertos y que no eran chinas, sino japonesas, y unos papalotes ligerísimos, grandes, verdaderos navegantes del espacio, y profusión de cohetes, entonces indispensables para celebrar dignamente el 10 de Octubre, el 24 de Febrero y el 20 de Mayo.
Vendían también un té exquisito y grandes pañuelos de burato y nosotros eramos bebedores de té y necesitabamos los pañuelos de burato para anudarnoslos al cuello cuando teníamos catarro y para protegernos con seda legítima las tardes de tronera. Claro que todo eso lo podía traer el sedero, pero nosotros nos encantabamos por ir a las tiendas de La Habana.
Recuerdo un chino grande, gordo, majestuoso, grande y gordo «porque venía del norte», que estaba siempre sentado a la puerta de su tienda por Neptuno y Consulado, me parece. El era gran amigo de mí padre y lo recibía con digna gentileza. Nos contemplaba a nosotros con los ojitos semicerrados y sonrisa bonachona. Un dia Ie dijo a mi padre:
-Tus hijos son educados, como chinos.
Y nosotros comprendimos que era un gran cumplido.
Teníamos un chino lavandero, partidario decidido de los tres principios del pueblo, gran admirador de Sun Yat Sen y que además de su lavandería resultó que era presidente de un banco chino. Estaba en Cuba desde antes de la guerra de independencia y sentía por mi padre y todos los mambises una devoción que se traducia, en el caso de mi padre, en suntuosos regalos los dias de Santo Domingo de la Calzada.
Lo sorprendía con juegos de té maravillosos, cajas de plata repujada forradas de madera, para guardar los tabacos, te y Haichi, unas frutas secas, dentro de su cascarita, que a mi padre Ie gustaban mucho. Después de la republica de Sun, se marcho para su tierra; él venía también del norte, y desde alIa nos mandó dos esplendidos mantones, el de Sarah rojo, blanco el mío, y unos cojines bordados en oro, con las iniciales de mamá, al revés.
Los chinos mambises
Mi padre nos hablaba siempre de los chinos en las guerras de Cuba. La célebre frase «En Cuba no hubo nunca un chino traidor ni chino guerrillero» la oí yo creo que desde los cuatro años.
Papá nos contaba anécdotas que después he visto citadas por ahí del comportamiento valiente de los chinos, especialmente en la guerra grande, en la que tomaron parte más numerosa y destacada.
En el ejército de Cienfuegos pelearon bajo el mando de oficiales de su raza que alcanzaron hasta el grado de comandante, como en la Brigada del Sur, de la que era jefe supremo el coronel cubano Lope Recio.
Tomaron parte en numerosos encuentros. Cuando el general Jordan libró su famosa batalla de Tunas de Minas, los chinos defendieron denodadamente el ala izquierda y al intentar los españoles un hábil flanqueo, tratando de forzar la posición aprovechando que el campo estaba abierto por ese lugar, fueron autorizados, después de pedirlo insistentemente por mediación de su jefe Agüero, a avanzar contra las tropas más aguerridas de España y las hicieron retroceder.
El sacrificio de algunos de sus mejores oficiales fue el precio que pagaron por su heroismo.
Entre ellos el teniente Tancredo, venido a Cuba a los diez años de su edad y educado en Villaclara. Se ha distinguido enseguida en el ejercito cubano. Ahora se yergue moribundo apoyado contra un árbol lo rodea un grupo de soldados enemigos. El combate ha terminado. El teniente Tancredo, en su arrojo y valor se adelantó a los suyos y ha atravesado las líneas españolas. Está imposibilitado de mantenerse por si solo en pie, pero rechaza la ayuda de manos españolas. Está solo entre ellos, que en silencio contemplan la muerte de un valiente.
Numerosas heridas desfiguraban el bello rostro juvenil. La sangre mancha el uniforme sin que las sombras de la muerte logren desposeer los ojos del asiático de una luz muy clara. La luz del mártir y del héroe, que alumbra su agonia.
Con mano temblorosa, saca de junto a su corazón, su diploma de oficial cubano. Mira a su alrededor, despidiéndose de la tierra de adopción que ama tanto, y lleva el documento a sus labios. Se dirige al capitan español que hace un gesto tímido de ayuda:
-Español, tú desprecias a los chinos porque tú en Cuba has hecho de los chinos, esclavos. Yo soy chino, pero ahora yo soy para ti el teniente Tancredo, oficial del ejército cubano. Yo soy tú enemigo. Rematame.
El teniente Tancredo muere. En un esfuerzo extrahumano de su voluntad y su coraje, su cadaver se mantiene todavía apoyado a la ceiba cubana. Luego se desploma entre el silencioso estupor de los españoles que lo rodean. Y se oye la voz del capitan que dice impresionado:
-Vamos a dar sepultura a este oficiaL
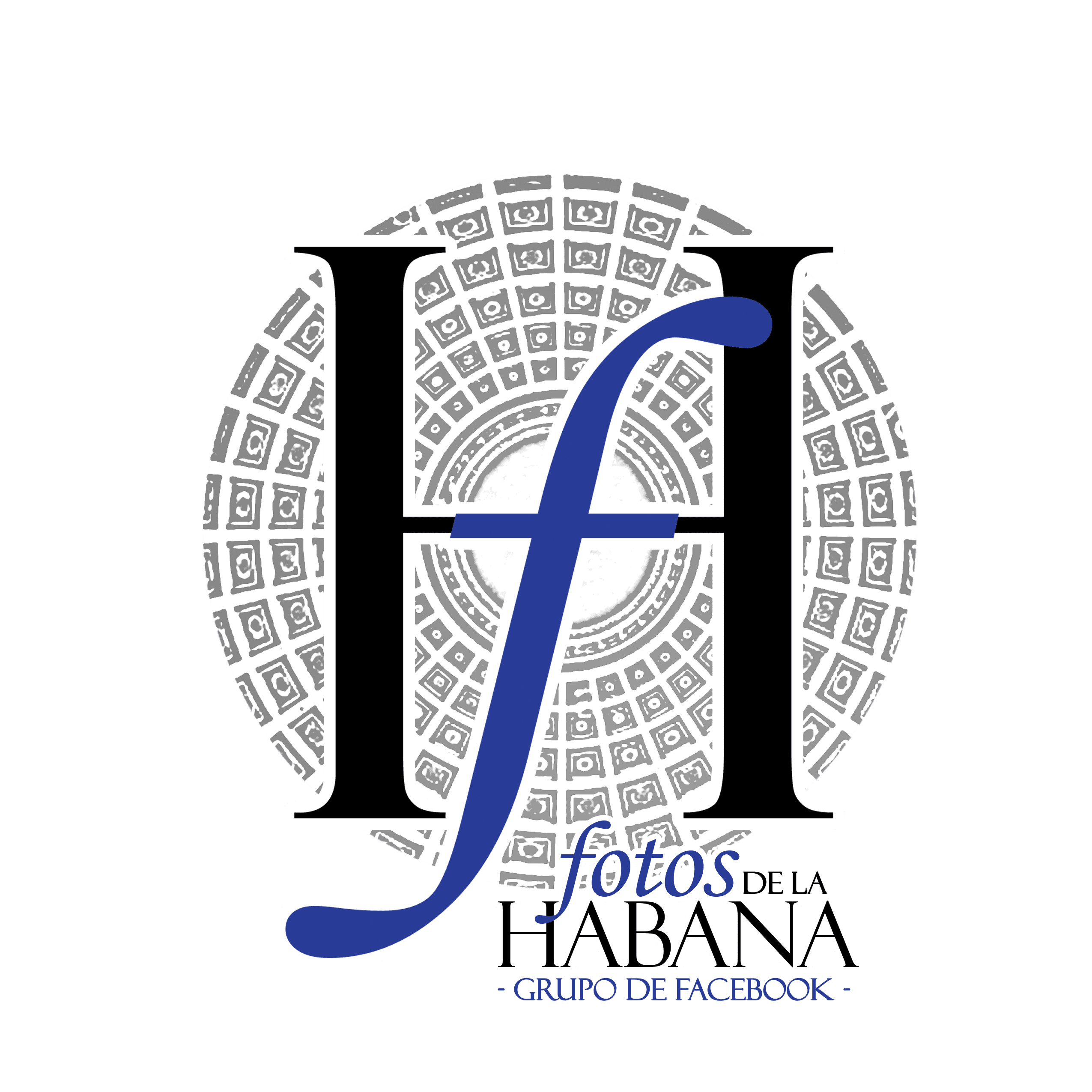




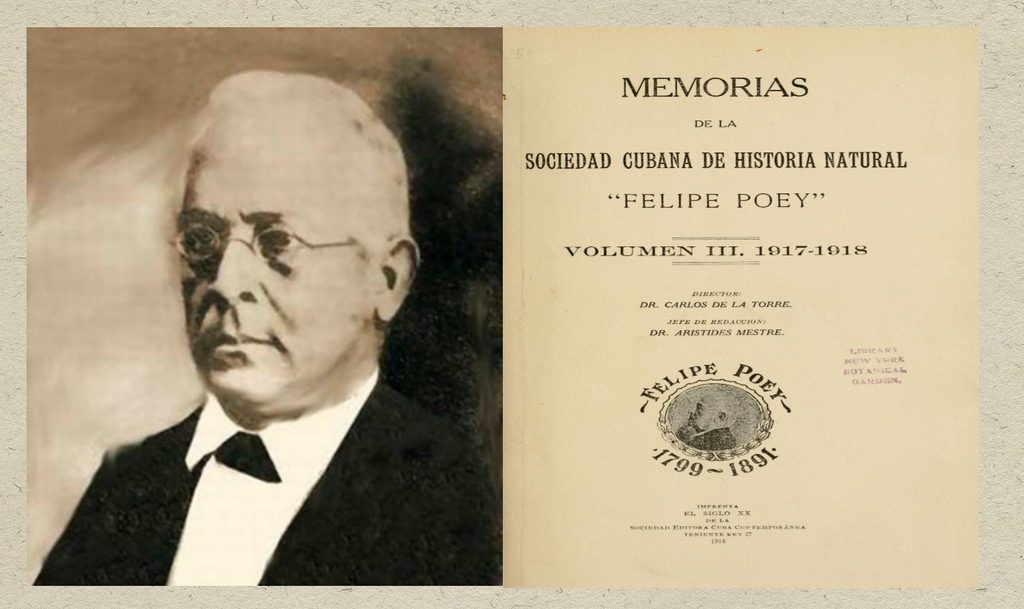

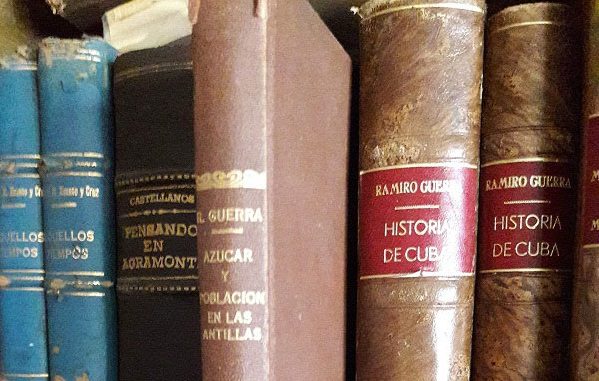

Trackbacks/Pingbacks